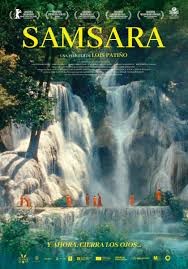Tras varios aplazamientos, sobre todo por la
duración XXL de la película (hay que encajarla en la agenda de la tarde sin que
te la ocupe entera), ayer pudimos ver Un
Amor, la última película de Isabel Coixet. Nos gusta mucho el cine de la
Coixet porque siempre les da a sus películas ese toque especial de emoción,
afecto y compromiso feminista. Siempre hay algo que conmueve, que te toca dentro,
en sus películas.
Sin ser uno de sus mejores films, Un amor cumple bien con las
expectativas de buen cine que esperas, aunque adolece, igualmente, de ese
exceso de estereotipos y formalismo de las películas con moraleja. Cuando
pretendes transmitir un mensaje final has de construir una realidad que te
lleve, precisamente, a esa conclusión. Y es así que la forma en que reflejas el
ambiente, las características que das a los personajes, los acontecimientos que
se incluyen en la historia tienen que estar alineados para que el supuesto
mensaje aparezca al final como una inferencia espontánea por parte de los
espectadores. Al final, el cine es eso: construir una historia a la medida del
mensaje de quien la presenta. En este caso, esa presencia de la ficción, es
palpable.
Desde el punto de vista técnico todo está muy
bien hecho. A estas alturas nadie puede dudar de la gran maestría de la Coixet
como directora de cine. Ha ido mereciendo nominaciones, premios y aplausos en
casi todas sus películas anteriores. Y también los conseguirá en esta: de hecho,
ya lleva 2 premios y 26 nominaciones.
La ubicación de la historia en el valle del
Iregua riojano es una buenísima decisión (aunque Coixet manipula incluso el
paisaje, lo reconstruye a la medida de su historia para que algo que es abierto
y majestuoso aparezca como algo opresivo, lluvioso, amenazante).
La fotografía es buena y la música se adecúa
bien a los diversos momentos de la historia. Está muy bien traída esa bonita
canción Es wird wieder gut (todo irá bien de nuevo) que pone ella en el coche
cuando, ya asentada su relación con el alemán, parece que comienza a salir del
bache personal.
También la selección de los personajes está bien
realizada. Están fantásticos tanto Laia Costa en su papel de Nat, como
Keuchkerian en el suyo de Andreas, “el alemán”. Lo mismo sucede con los actores
secundarios: el casero, el amigo cristalero, el matrimonio de ciudad, la pareja
de ancianos, etc. Claro que reducir un pueblo a esos personajes es otra de esas
típicas recaídas en el estereotipo. Los pueblos no son así, ni las gentes que
los pueblan se parecen a esos caracteres que la Coixet (o la novela de Sara
Mesa, en la que se basa la película) han escogido para construir esta historia.
Es por eso que, mientras la ve, uno tiene que recordarse que está ante una
película, una ficción. Pero, siendo esos los personajes que forman parte de
esta historia, hay que reconocer que los actores los hacen muy bien. También el
ritmo que se imprime a la historia es bueno. Y, de hecho, no se hacen pesadas
las dos horas y pico que dura el metraje. Podría simplificarse, desde luego,
pero la película te tiene en tensión durante todo el pase.

Con todo, lo mejor del film es la propia historia.
Una historia en la que se van cruzando diferentes historias. El eje central se
construye en torno a una intérprete de dialectos africanos que trabaja en el
apoyo a inmigrantes que llegan de aquellas regiones africanas huyendo de la
guerra. Las historias que ha de traducir son dramáticas y eso llega a
desasosegarla tanto que decide marcharse a una zona rural y tranquila y
dedicarse a traducir informes. Las historias a traducir siguen siendo las
mismas, pero ya lo podrá hacer desde papeles, no teniendo que escucharlo de sus
protagonistas. Y se va al pueblo. Un pueblo precioso, La Escapa (en realidad es
Nalda, un pueblo riojano en el valle del río Iregua), que en la película se
transforma en un lugar lúgubre y oscuro. La idealización que ella traía de lo
rural se quiebra desde su llegada a la zona y su primera visita a la casa que
ha alquilado a bajo precio. Todo se hace muy cuesta arriba, desde la figura del
casero, a las condiciones de la casa. Y una especie de maldición parece
cernirse sobre el cielo azul que ella esperaba encontrar en el pueblo: los
perros ladran todo el día, la casa carece de cualquier comodidad, las primeras
lluvias se cuelan por miles de goteras…todo parece fatal. También aparecen
pequeños rayos de luz más acordes con lo rural: intercambios de productos,
saludos amables de vecinos, los primeros acercamientos. Y en ese contexto en el
que lo negativo supera con mucho lo positivo, cuando ella está casi tocando
fondo, llega el epítome de la historia, un tipo del pueblo al que apenas ha
visto en una ocasión en la que vino a traerle sus productos del campo, le hace
una propuesta chocante: que él le arreglará las goteras a cambio de sexo. Y a
partir de esa propuesta sencilla, que él plantea de una forma plana y desinteresada,
como un intercambio más de lo que cada uno tiene o puede y lo que necesita, comienza
la historia central del film.
En realidad, esa es la historia, una historia que
podría desarrollarse tanto en una zona rural como en la ciudad. Está bien
haberlo hecho en una zona rural porque, efectivamente, eso le da unas
connotaciones particulares (es fácil que todo el mundo se entere porque todos
se conocen; cualquier cosa que hagas va a afectar a tus relaciones dentro de
las dinámicas de filias y fobias locales, etc.), unas buenas y otras no tanto. Pero la arquitectura esquemática en que se
construye el escenario rural, (solo 4 vecinos cada uno de los cuales ha de
representar un papel que haga que la historia cuadre: el casero cabrón y
machista; la familia de la ciudad pija y desubicada; el ligón de pueblo
superficial y fingidor; el extranjero aislado y enigmático, la pareja de
ancianos dependientes), hace que el contexto rural que se describe sea muy
atípico e irreal. No es una película sobre el mundo rural o que trate de
entenderlo, es una película sobre relaciones humanas que necesitan de un determinado
contexto rural ficticio, construido a la medida de la historia que se quiere
contar. En realidad, cuesta situar una historia así en un contexto rural, donde
todo tiende a suceder de una manera más plana y convencional. En la historia
que nos cuenta la Coixet, lo rural es solo el fondo. La figura son dos
personajes de ciudad que están casualmente en un contexto rural al que les
cuesta adaptarse. Y toda esa tensión interna que viven necesita una salida que,
en este caso es el sexo, y en otros pudiera ser la violencia o la autodestrucción.

Con todo, la historia es bonita y está bien contada,
con ese toque femenino y transgresor que le gusta a Coixet. La propia
intensidad de los intercambios sexuales de los protagonistas es muy seductora y
te mete con facilidad en el juego. ¿A quién no le gustaría vivir algo así, en
esa especie de mundo onírico y animal al que solo puedes acceder en sueños? Así
que a los espectadores, hombres o mujeres, nos tiene ganados por principio. Pero
la historia tiene matices muy interesantes desde el punto de vista de la
descripción de la relación. Resulta extraño que pueda surgir el deseo entre
ambos pues son muy distintos: ella frágil y poco expresiva, él un gigantón jadeante
y sin pulir. En las habituales escalas de compatibilidad de las empresas de
citas obtendrías valores próximos al cero. Y, sin embargo, la directora ha
sabido leer la situación muy bien. En realidad, ella necesita apoyo y fortaleza
ante la incapacidad para afrontar los desafíos que le plantea su vida y su
situación; y necesita, desde luego, momentos de placer que compensen la
escalada de desventuras que está viviendo desde que llegó al pueblo. Él
necesita echar un polvo que lo saque de la banalidad de su vida cotidiana;
necesita algo nuevo que le permita, aunque sea por un momento (no tardaré mucho…)
romper la asepsia emotiva con la que construye sus relaciones con la huerta o
los animales; necesita acercarse a una persona (entrar en usted…) para vivir íntimamente
esa dimensión del contacto humano que su carácter le impide disfrutar. Y así
ambos llegan a una relación tormentosa, como cuando se desborda un pantano
rompiendo la presa. Ambos ganan en la relación y ambos pierden en el tumulto,
sobre todo ella. Pero a la postre, incluso ella gana, en la medida en que la
relación la ha hecho más fuerte y, ahora sí, es capaz de enfrentarse a sus
temores y a quienes se los provocan.
El baile final es hermoso, una danza a la vida y a
la naturaleza (curioso cómo la Coixet, en ese momento sí, recupera la belleza natural
del valle del Iriega), una reconciliación consigo misma. La pena es que esa
hermosa escena final viene contaminada con dos graves errores (que me perdone
la directora a quien admiro sinceramente). No tiene sentido el toque mágico del
perro con que se despide el film, algo que no se corresponde para nada con la
historia que nos ha contado. Y en mi opinión, tampoco resulta justo que la
recuperación personal de la protagonista se empareje con su salida del pueblo.
Cabría entender que ella fue al pueblo buscando la paz personal y no lo logró
porque el pueblo solo le trajo más desventura. Recuperarse significa salir del
pueblo y marchar. Triste conclusión.